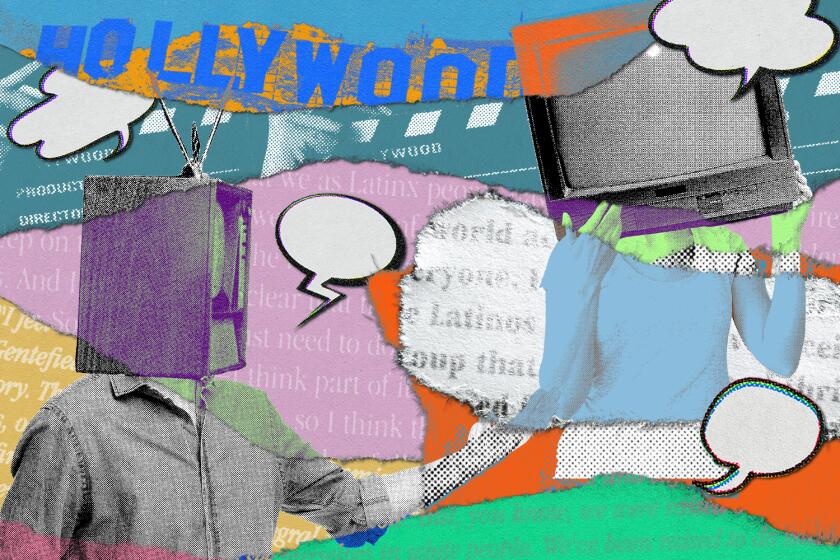La tergiversación de los mexicanos en la pantalla no es solo un error de larga data; es un pecado original. Y tiene un Adán nada sorprendente: D.W. Griffith.
Es más infame por despertar al Ku Klux Klan con su épica de 1915 “El nacimiento de una nación”. Mucho menos examinada es la forma en que las primeras obras de Griffith también contribuyeron a dar a los cineastas estadounidenses un lenguaje para encasillar a los mexicanos.
Dos de sus primeras seis películas fueron las llamadas “greaser”, películas de un solo rollo en las que los mexicomericanos eran ‘racializados’ como intrínsecamente criminales e interpretados por gente blanca (una tercera cinta sustituyó a los bandidos mexicanos por españoles). Su trabajo de 1908, “The Greaser’s Gauntlet”, es la primera película en la que se utilizó el insulto en su título. Griffith rodó al menos ocho cintas de gamberros en la Costa Este antes de trasladarse al sur de California a principios de 1910 para disfrutar de un mejor clima.
El nuevo escenario le permitió a Griffith redoblar su obsesión por lo mexicano. Utilizó las misiones de San Gabriel y San Juan Capistrano como telón de fondo para melodramas con la herencia de la fantasía española, el mito de la California blanca que romantizaba el pasado mexicano del estado incluso cuando discriminaba a los mexicanos del presente.
En películas como sus cortometrajes de 1910 “El hilo del destino”, “En la vieja California” (la primera cinta rodada en lo que se convertiría en Hollywood) y “Los dos hermanos”, Griffith codificó personajes mexicanos cinematográficos y temas que persisten, el padre réprobo, la madre santa, el hijo díscolo. La idea de que los mexicanos están condenados para siempre por ser, bueno, mexicanos.
Griffith no basaba sus tramas en cómo vivían los mexicanos de hoy en día, sino en cómo pensaban los blancos que lo hacían. Esta presunción casi le valió a Griffith una paliza por parte de latinos molestos.
Como se describe en el libro de Robert M. Henderson de 1970 “D.W. Griffith: The Years at Biograph”, el director estaba escenificando una procesión religiosa en San Juan Capistrano para “Los dos hermanos” cuando una gran multitud “rompió repentinamente y se abalanzó sobre los actores” porque sentían que la escena se burlaba de ellos. La compañía se apresuró a ir a su hotel, donde la gente del pueblo esperó fuera durante horas. Solo la intercesión del dueño del hotel, que hablaba español, impidió que se produjera un motín. Fue quizá la primera protesta latina contra las representaciones negativas de ellos en la gran pantalla.
Pero la amenaza de los mexicanos molestos no acabó con el cine greaser. Griffith demostró el potencial taquillero del género, y muchos pioneros del cine estadounidense hicieron sus pininos con ese mismo género. La compañía de Thomas Edison rodó algunas, al igual que su mayor rival, los estudios Vitagraph. También lo hizo la Mutual Film, una de las primeras casas de Charlie Chaplin. La leyenda del terror, Lon Chaney, interpretó a un bandido. La primera estrella del western, Broncho Billy Anderson, hizo carrera superándolos.
Estas películas eran tan nocivas que, en 1922, el gobierno mexicano prohibió a los estudios que las producían entrar en el país hasta que “retiraran... las cintas denigrantes de la circulación mundial”, según una carta que el presidente mexicano Álvaro Obregón escribió a su Secretaría de Relaciones Exteriores. La táctica funcionó: se acabaron las películas de los “greers”. Los guionistas, en cambio, reimaginaron a los mexicanos como latin lovers, escupidores mexicanos, bufones, peones, simples bandidos y otros estereotipos negativos.
Por eso “Bordertown” me sorprendió cuando finalmente la vi. La película de la Warner Bros., protagonizada por Paul Muni en el papel de un abogado del Este llamado Johnny Ramírez y Bette Davis como la seductora a la que él desprecia, fue muy popular cuando se estrenó. Hoy en día, es casi imposible de ver fuera de un DVD y un maratón ocasional de Muni en Turner Classic Movies.
Basada en una novela del mismo nombre, no es la parodia racista que muchos estudiosos del cine chicano han hecho ver. Sí, Muni era un no mexicano interpretando a un mexicano. Johnny Ramírez tenía un temperamento ardiente, un mal acento y llamaba repetidamente a su madre (interpretada por la actriz española Soledad Jiménez) “mamacita”, que a su vez le llama “Juanito”. El infame e incrédulo final hace que Ramírez se de cuenta de repente de la vacuidad de su vida rápida y divertida y regrese al Eastside “de vuelta a donde pertenezco... con mi propia gente”.
Estos y otros pasos en falso (como que los amigos de Ramírez canten “La Cucaracha” en una fiesta) distraen de una película que no intentó enmascarar la discriminación a la que se enfrentaban los mexicanos en Los Ángeles de los años 30. Ramírez no puede encontrar justicia para su vecino, que perdió su camión de productos agrícolas después de que una socialité borracha que volvía de cenar en Las Golondrinas en la calle Olvera se estrellara contra él. Esa misma mujer de la alta sociedad, con la que Ramírez sale (no preguntes), le llama repetidamente “Salvaje” como término cariñoso. Cuando Ramírez se cansa de la intolerancia norteamericana y anuncia que se muda al sur de la frontera para regentar un casino, un cura de rostro marrón le pide que se quede.
“¿Para qué?” responde Ramírez. “¿Para que esos jetas blancos que se llaman a sí mismos caballeros y aristócratas me tomen el pelo?”.
“Bordertown” surgió de la lista de películas de problemas sociales de la Warner Bros. en la época de la Depresión, que sirvió como alternativa áspera al escapismo ofrecido por la MGM, Disney y Paramount. Pero sus creadores cometieron el mismo error que Griffith: Recurrieron a los tropos en lugar de hablar con los mexicanos que tenían delante y que podían ofrecer una historia mejor.
Basta con ver el primer plano de “Bordertown”, el que recreé sin querer en mi rodaje televisivo.
Bajo un título que dice “Los Ángeles... el barrio mexicano”, los espectadores ven la plaza de la calle Olvera más vacía de lo que debería. Esto se debe a que solo cuatro años antes, los funcionarios de inmigración detuvieron a cientos de personas en ese mismo lugar. La medida formaba parte de un esfuerzo de repatriación por parte del gobierno estadounidense, que arrancó a cerca de un millón de mexicanos -ciudadanos y no- de Estados Unidos durante la década de 1930.
Después de esta toma inicial, se ve brevemente la marquesina de un teatro que anuncia un trío musical mexicano llamado Los Madrugadores. Eran el grupo en español más popular del sur de California en aquella época, y cantaban corridos tradicionales, pero también baladas sobre las luchas de los mexicanos en Estados Unidos. El cantante principal, Pedro J. González, presentaba un popular programa matutino de radio AM que se escuchaba en lugares tan lejanos como Texas y que mezclaba música y denuncias contra el racismo.
Cuando se estrenó “Bordertown” en 1935, González estaba en San Quintín, encarcelado por una falsa acusación de violación de menores perseguido por una fiscalía de Los Ángeles feliz de encerrar a un crítico. Fue liberado en 1940 después de que la supuesta víctima se retractara de su confesión, y luego deportado sumariamente a Tijuana, donde González continuó su carrera antes de regresar a California en la década de 1970.
¿No da González y su época una película mejor que “Bordertown”? Warner Bros. podría haber ofrecido un audaz correctivo a la imagen de los mexicoamericanos si hubiera prestado atención a su propio metraje. En cambio, la saga de González no se contaría en el cine hasta un documental de 1984 y un drama de 1988.
Ambos se rodaron en San Diego. Las dos recibieron solo proyecciones limitadas en los cines del suroeste de Estados Unidos y una emisión en la PBS antes de salir en video. Ninguna emisora lo transmitió.